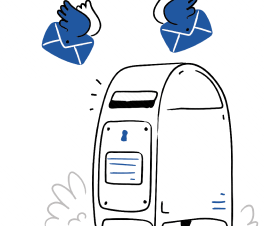Tengo la impresión que el mundo ha vivido los eventos de décadas en los últimos 3 años. La guerra de Rusia, la pandemia, la crisis del petróleo, el resurgimiento de la inflación y el endurecimiento de políticas monetarias han llevado al mundo a afrontar un desafío tras otro y han cambiado la perspectiva en la toma de decisiones de las personas. Sin embargo, si bien es cierto estamos viviendo un fenómeno global, existe siempre una parte que es más afectada que las demás. En este caso considero que somos nosotros, los países emergentes.
En el último reporte del IMF, se estimó que la proyección de crecimiento de los mercados latinoamericanos caería a 1.9% y 2.2% en el 2023 y 2024 respectivamente, de la media global de 4% para este año . Esto parece indicar que las tasas de bajo crecimiento estarían aún presentes en el futuro cercano. En un breve análisis, esto se debe a que el crecimiento latinoamericano ha estado principalmente impulsado en las últimas décadas por el comercio internacional creciendo a una mayor tasa que la del PBI. No obstante, en la última década, el ritmo de la globalización ha ido perdiendo momentum, lo que no implica que la época de la globalización haya llegado a su fin.
Entonces, ¿cómo afecta esto a los países emergentes? A través de la deuda. La acumulación de deuda externa que aumentó para atenuar los efectos económicos de la pandemia, las altas tasas de interés y la volatilidad de los mercados crediticios han llevado a que el acceso a bonos internacionales sin riesgo sea más limitado. Esto, finalmente, se traduce en mayores costos para las personas. Esto lo podemos ver en el cuadro 1, que muestra un crecimiento de 21% anual en el costo del crédito.

Al final, esto alimenta un ciclo ya difícil en el acceso al crédito de las personas en países como el Perú donde la desigualdad es un problema latente. Sin embargo, el hecho que este sea un evento a nivel estructural llama, asimismo, a actores más grandes como el Banco Mundial a participar de buscar soluciones.
Comparte esta noticia