Según la hipótesis conocida como Gaia, enunciada hace medio siglo por Lovelock y Margulis, los seres vivos somos parte de un sistema autorregulado a escala planetaria que ha mantenido condiciones habitables para nosotros durante los últimos 3.500 millones de años. Aún más, esta homeostásis planetaria ha venido discurriendo de modo espontáneo, es decir sin ser resultado de una planificación concertada entre los variadísimos organismos naturales que habitamos la Tierra. La complejidad y la sofisticación de este equilibrio desafían a la imaginación y a la razón, provocan insondables reflexiones filosóficas, e invitan a incontables indagaciones científicas.
Pero las evidencias incontestables de tiempos recientes, particularmente cuando nos confrontamos con el calentamiento global, nos llevan a reconocer que los humanos y nuestras tecnologías venimos perforando ese formidable equilibrio, y que ello viene empujándonos hacia una nueva era en la evolución, la Antropocénica, signada por nuestra disrupción de diversas de las nueve variables que, según Rockström y Steffen, fijan los límites de la sostenibilidad de la vida en la Tierra.
No obstante lo obvio de los efectos adversos generados por los humanos sobre nuestros entornos naturales, resultan paradójicas nuestra dificultad para comprender la magnitud del daño que estamos causando y el riesgo que estamos sembrando para las generaciones futuras, así como nuestra consiguiente ineptitud para adoptar cursos correctivos. Esto es el reflejo de profundas características de nuestra condición humana.
Ya el psiquiatra y psicoanalista Carl Jung, había observado que la evolución acelerada en tiempos modernos no ha desplazado las disposiciones arcaicas de la psique, que continúan ancladas en sus rasgos de hace dos millones de años. Nathan Gardels lo explica así: “lejos de idear una estrategia de supervivencia frente a esta consecuencia del Antropoceno, nuestra especie dominante parece atrapada en el modo paleolítico de cazadores y recolectores expertos solo en evitar amenazas inmediatas y localizadas”.
A su turno, el biólogo evolutivo Richard Dawkins, ha señalado que el cerebro humano no está configurado para comprender procesos lentos y acumulativos como son los cambios medioambientales. El instinto ancestralmente arraigado simplemente no logra comprender lo que se avecina a largo plazo.
Reflejando esa misma propensión, nuestros paradigmas culturales -epistemologías, cosmovisiones, instituciones, etc.- están aherrojados dentro de horizontes de corto plazo: los decisores políticos y económicos, y también el resto de personas, prefieren las gratificaciones inmediatas y optan sistemáticamente por diferir las decisiones que en el ahora son costosas.
Sucede que el único modo de enfrentar eficazmente el calentamiento global implica adoptar variadísimas, y en lo inmediato onerosísimas, decisiones de políticas públicas globales, nacionales y personales, y propiciar radicales cambios culturales; pero la resistencia ante tan monumentales cambios es multifacética e inmensa.

La primera dimensión de cambio requerido es epistémica y ética: es urgente que nos confrontemos con nuestra falaz y destructiva soberbia antropocéntrica, que nos induce a relacionarnos de modo prepotente con el resto de nuestro entorno natural, y a creer que la naturaleza se rige por leyes que nosotros le dictamos y no por su esencia biofísica. Tenemos que sustituir esa cosmovisión por una nueva, basada en el reconocimiento de formas de inteligencia en otras especies vivientes que les permiten contribuir a la homeostásis planetaria, en función de la cual debemos regular nuestro deber de convivencia armónica con la naturaleza.
La segunda dimensión de cambio requerido es científica y tecnológica: debemos alinear nuestras capacidades en estos ámbitos con la resiliencia natural, en lugar de contra ella. Tenemos que propiciar que nuestros recursos científicos y tecnológicos asuman la tarea fundamental de informarnos el camino para recuperar la homeostasis planetaria. Como lo reconoce Nathan Gardels, paradójicamente, son los avances de nuestra civilización, aquéllos que desestabilizaron la biosfera, los que pueden ser el único medio para restaurar el equilibrio perdido.
La tercera dimensión de cambio es de gobernanza global: los conceptos e instituciones que hemos forjado principalmente en los últimos cuatro y medio siglos, y acentuadamente en el último siglo, son notoriamente ineficacez para enfrentar los desafíos de la era Antropocénica. Los fenómenos naturales no reconocen fronteras ni honran la soberanía estatal, y requieren ser gobernados con un enfoque glocal, es decir comprensivo de los impactos globales y a la vez locales de la interferencia humana con la naturaleza. La gravedad de la situación no admite relegar a la lenta, pasiva y minimalista voluntad de los Estados la forja de una nueva institucionalidad de gobernanza medioabiental global; ni esta puede quedar subordinada a las dinámicas de poder dictadas por las superpotencias.
Necesitamos, en suma, un nuevo pacto de convivencia con el medioambiente y con la naturaleza en general, que algunos pensadores denominan Gaia 2.0. Como humanidad debemos enfrentar este mayúsculo reto con humildad, coraje, creatividad y capacidad para abandonar paradigmas conceptuales y normativos obsoletos. Se lo debemos a las futuras generaciones, y cada vez más apremiantemente, a nosotros mismos.
Comparte esta noticia












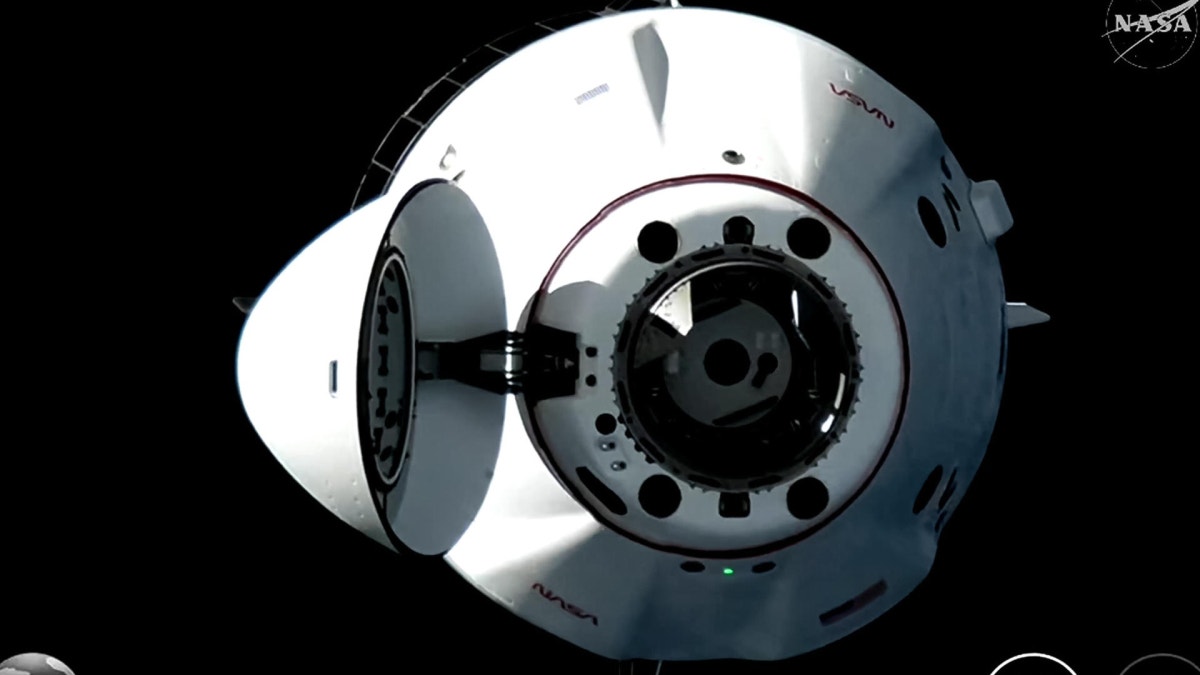

![¡Golazo! Felipe Vizeu anotó con genial maniobra en el Sporting Cristal vs. Juan Pablo II [VIDEO]](https://f.rpp-noticias.io/2026/02/14/portada_5100945.jpg?imgdimension=look)

