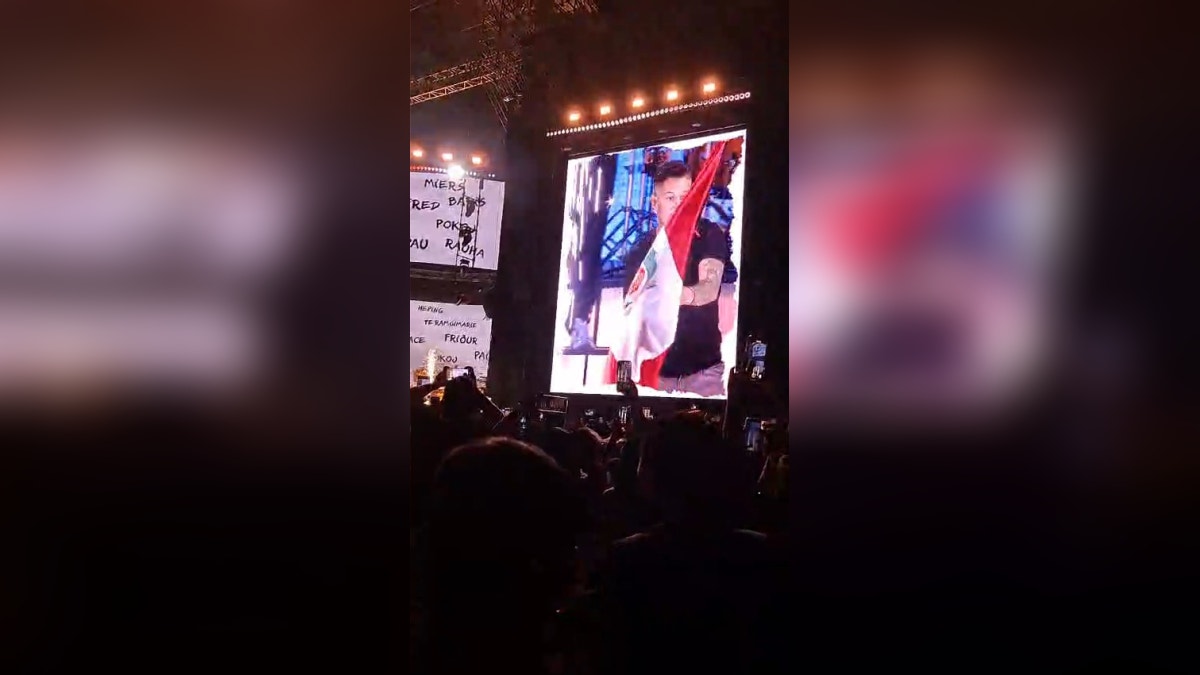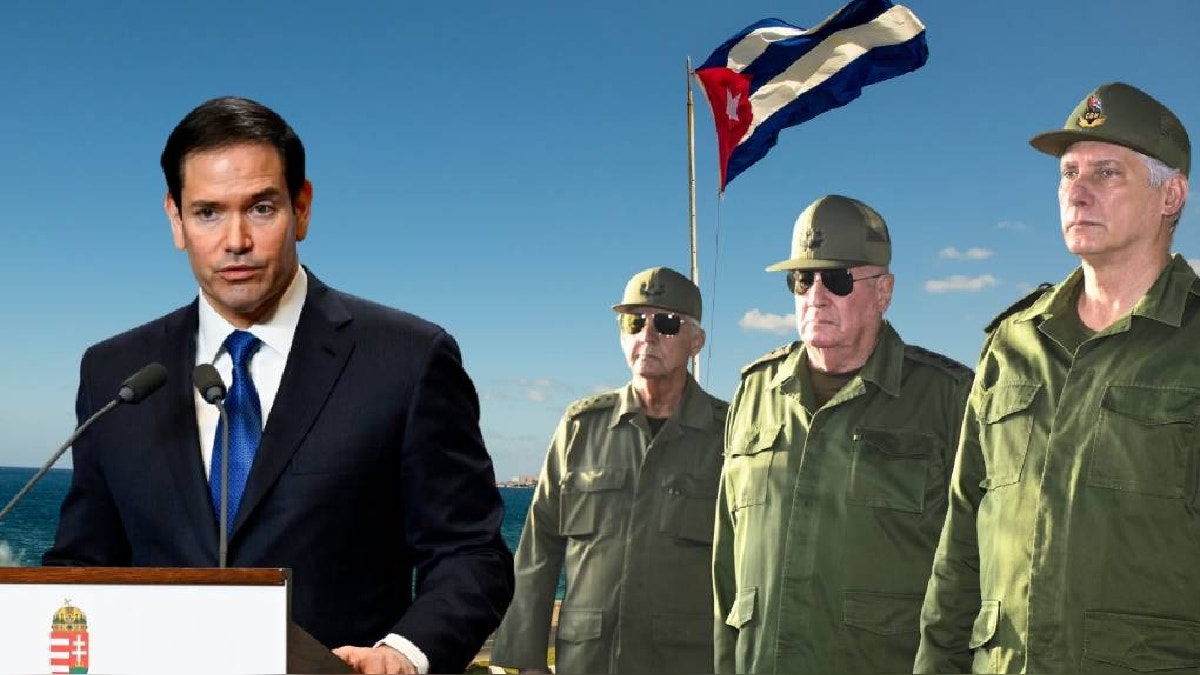El ascenso y régimen de Pol Pot (Saloth Sar, 1925-1998) al frente de los Jemeres Rojos representa uno de los episodios más oscuros y brutales del siglo XX. Su acción política, marcada por un extremismo ideológico sin precedentes, sumió a Camboya, rebautizada como Kampuchea Democrática (KD), en un infierno de casi cuatro años (1975-1979) que culminó en un genocidio de proporciones aterradoras. Este líder, educado en Francia y originalmente de origen acomodado, adoptó una visión radical del comunismo, distanciándose del modelo soviético y vietnamita para abrazar una utopía agraria de corte maoísta extrema. Su objetivo era una renovación total, un "Año Cero", donde toda la influencia occidental y burguesa sería erradicada para construir una sociedad puramente campesina y autosuficiente.
La ideología de Pol Pot era una mezcla volátil de ultranacionalismo radical y un comunismo agrario primitivo. Creía que la pureza revolucionaria residía únicamente en el campesinado, la "vieja gente" del campo. Esto lo llevó a demonizar a la población urbana, considerada corrupta, parásita y contaminada por el capitalismo y la cultura extranjera. Su proyecto implicó la abolición inmediata del dinero, los mercados, la religión, la educación formal y toda la infraestructura urbana. En un intento de llevar a cabo un "Gran Salto" instantáneo, buscó retroceder la nación a un estado preindustrial. Este extremismo ideológico no solo buscaba la transformación económica, sino la reestructuración completa de la psique y la vida social camboyana, prohibiendo incluso la expresión de sentimientos personales.
Tras tomar Nom Pen en abril de 1975, la primera y más drástica acción política de Pol Pot fue la evacuación forzosa e inmediata de todas las ciudades. Millones de personas —profesionales, intelectuales, funcionarios, monjes, y ciudadanos comunes— fueron obligados a marchar a pie hacia el campo, bajo la promesa engañosa de un traslado temporal, para trabajar en cooperativas agrícolas. Esta masiva y caótica movilización, conocida como "Año Cero", fue el inicio de la pesadilla. La población fue sometida a jornadas de trabajo extenuantes en los arrozales, con raciones de alimentos mínimas que resultaron en inanición y enfermedades. Los antiguos habitantes de las ciudades, la "nueva gente", eran sometidos a una vigilancia constante y tratados como sospechosos de por vida.
El corazón del régimen fue la paranoia y el exterminio sistemático de cualquier elemento considerado "enemigo" de la revolución. Las purgas se dirigieron no solo contra los intelectuales y "burgueses" (identificados a menudo por el simple hecho de llevar gafas o hablar una lengua extranjera), sino también contra minorías étnicas (vietnamitas, chams, tailandeses) y grupos religiosos. Se estima que entre 1.5 y 2.2 millones de personas (alrededor de un cuarto de la población) murieron durante el régimen, víctimas de inanición, enfermedades no tratadas, agotamiento por el trabajo forzado y, fundamentalmente, por ejecuciones sumarias en los infames "Campos de la Muerte". La prisión de Tuol Sleng (S-21) se convirtió en el centro de tortura y ejecución de miles de cuadros del propio partido, evidenciando la espiral de desconfianza y terror interno.
El genocidio camboyano, bajo la dirección de Pol Pot, se interpreta como un caso paradigmático de autogenocidio y la aplicación fanática de una ideología radical que colapsó la sociedad sobre sí misma. Fue la invasión vietnamita en 1979, motivada en parte por las incursiones fronterizas de los Jemeres Rojos, lo que puso fin a la Kampuchea Democrática, aunque el conflicto interno se prolongó durante años. Pol Pot logró evadir la justicia internacional, muriendo bajo arresto domiciliario en 1998, sin arrepentirse de sus crímenes. La tragedia dejó una nación devastada, marcada por las fosas comunes y la pérdida de una generación de profesionales y líderes. El legado de Pol Pot es un recordatorio sombrío de cómo una utopía ideológica, llevada al extremo por el fanatismo y el terror, puede desatar un horror inimaginable.
Comparte esta noticia




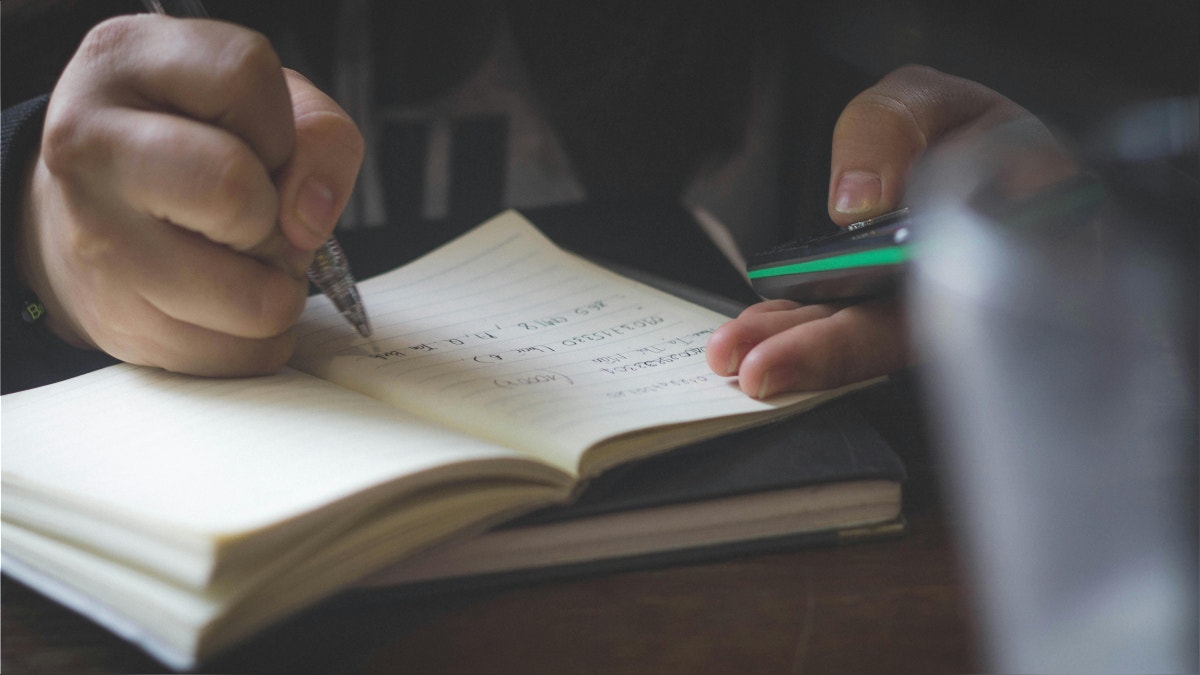




![Emergencia en Arequipa: así se encuentran las zonas afectadas tras el último desborde de la torrentera Chullo [VIDEO]](https://f.rpp-noticias.io/2026/02/25/121012_1842505.jpg?imgdimension=look)