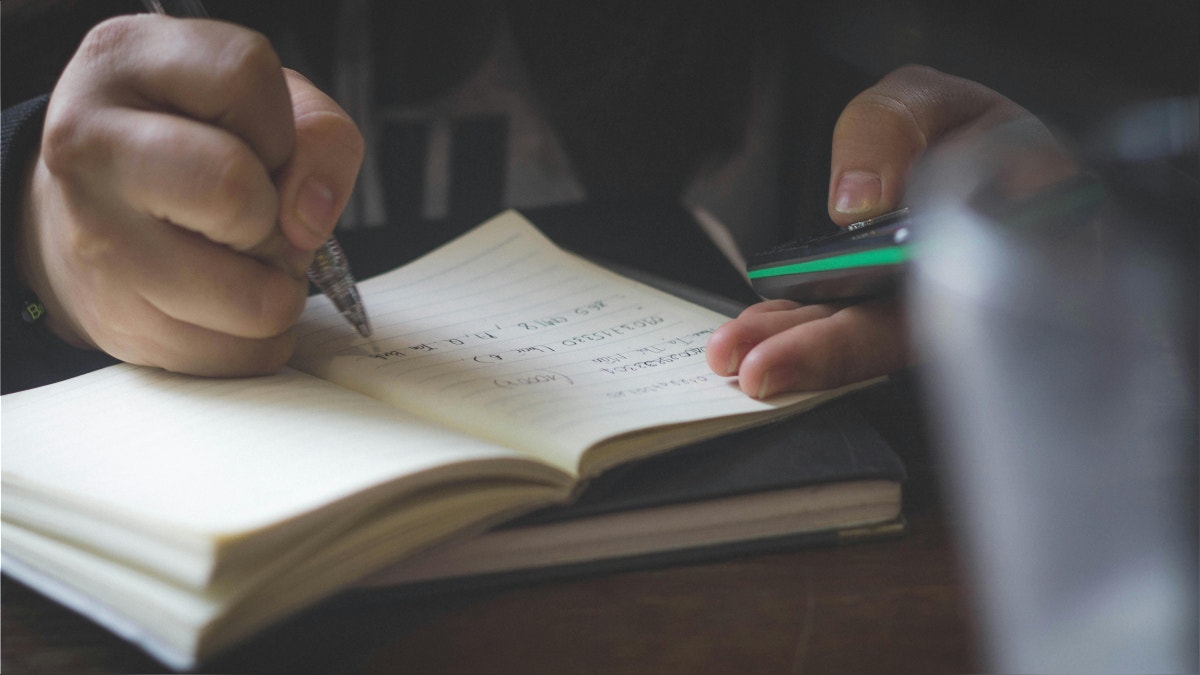Hace tres décadas, el historiador norteamericano Francis Fukuyama, publicó uno de sus libros más sugerentes y cuestionados: El fin de la historia y el último hombre (1992). Para Fukuyama, la historia – tal como conocíamos – había llegado a su fin con el triunfo del liberalismo (político y económico) sobre el socialismo (en sus diversas encarnaciones). El conflicto ideológico entre ambos sistemas, surgido a mediados del siglo XIX, había propiciado la dinamización de los procesos sociales, “acelerando la historia”. Con el hundimiento de la URSS y la generalización de la democracia liberal y de la economía austro-monetarista, se iban desplegar a lo largo del mundo, un conjunto de ideas dominantes que llevarían a la humanidad a una situación de estabilidad plena, garantizada por los Estados Unidos y sus aliados de occidentes y oriente. El único elemento disruptivo de este Nuevo Orden Mundial, serían los fundamentalismos religiosos y los nacionalismo recalcitrantes. Pero no llegaría una constituir una amenaza seria para la “civilización liberal”.
Por aquellos años, el italiano Gianni Vattimo (1989) consideró que lo había llegado a su fin era la “modernidad”, pero asumiendo que este término se debía a la pulverización de la historia universal. La gran narración universal -“eurocéntrica”- se había disuelto frente a innumerables relatos locales, relativos, siendo imposible cualquier idea de progreso universal; quedando abolidos los puntos de referencia y de percepción evolutiva. Sin relato universal y limitado a micronarraciones, nos hallaríamos ante una suerte de “poshistoria emancipadora”. Pues todas las comunidades humanas podían ser visibles y reclamar su derecho a la existencia en la medida que la sociedad se hacía “transparente” gracias a los medios de comunicación.

Asimismo, John Horgan (El final de la ciencia), Gilles Lipovetsky (La era del vacío), Alain Finkielkraut (La derrota del pensamiento), y un larguísimo etcétera, ponían en evidencia que algo había llegado a su fin al término del siglo XX. Y que el “escena contemporánea” se presentaba como una enorme incógnita. De pronto, la noción de un “amanecer crepuscular” patentada por Paul Virilio podría sintetizar en qué situación nos podríamos encontrar al final de siglo pasado e inició del presente.
Pero junto a estas interesantes posiciones e intuiciones embozadas hace algunas décadas, podemos observar algunos rasgos nuestra escena actual que resultan perturbadores. Y se pueden encontrar en la enorme cantidad de personas que casi pierden su interés por leer (o leen solo frases sueltas) y en su incapacidad de mantener una conversación fluida, directa y asertiva. Es claro que quien no lee o lee muy poco, utiliza el lenguaje de la forma más básica y primaria, es decir, al nivel de la referencia concreta. El umbral de comunicación de una persona así es tan limitado, que en una época de sensorializacion extrema, sin referentes éticos y religiosos estructurantes, podemos, en breve, asistir a la masificación comportamientos propios del origen de la historia.
Sin un pensar que aprende a ser abstracto gracias a la lectura consistente, se pierde la capacidad de organizar la experiencia por medio de conceptos referenciales, sentimentales y metafóricos. La red simbólica que nos permite hablar del mundo y de nosotros, se disuelve en la peor de las inconsciencias: la pérdida del sentido de pertenencia histórica. Sin la conciencia temporal de lo que somos, perdemos la posibilidad de futuro: llegamos al fin de la historia o al inicio de una nueva.
Inquieta darse cuenta la gran cantidad de personas que están perdiendo el don del habla y del pensar estructurado, en favor de imágenes en movimiento y de clichés de diverso marketing (económico, político, mágico y cultural). Y lo más preocupante es que se da en un momento en que la ética comunitaria y la religión organizada se encuentran en retirada. Sin ideas y sin conceptos, volveremos a treparnos a los arboles, pero en un enorme y frio sistema de inteligencia y estupidez artificial.
Comparte esta noticia