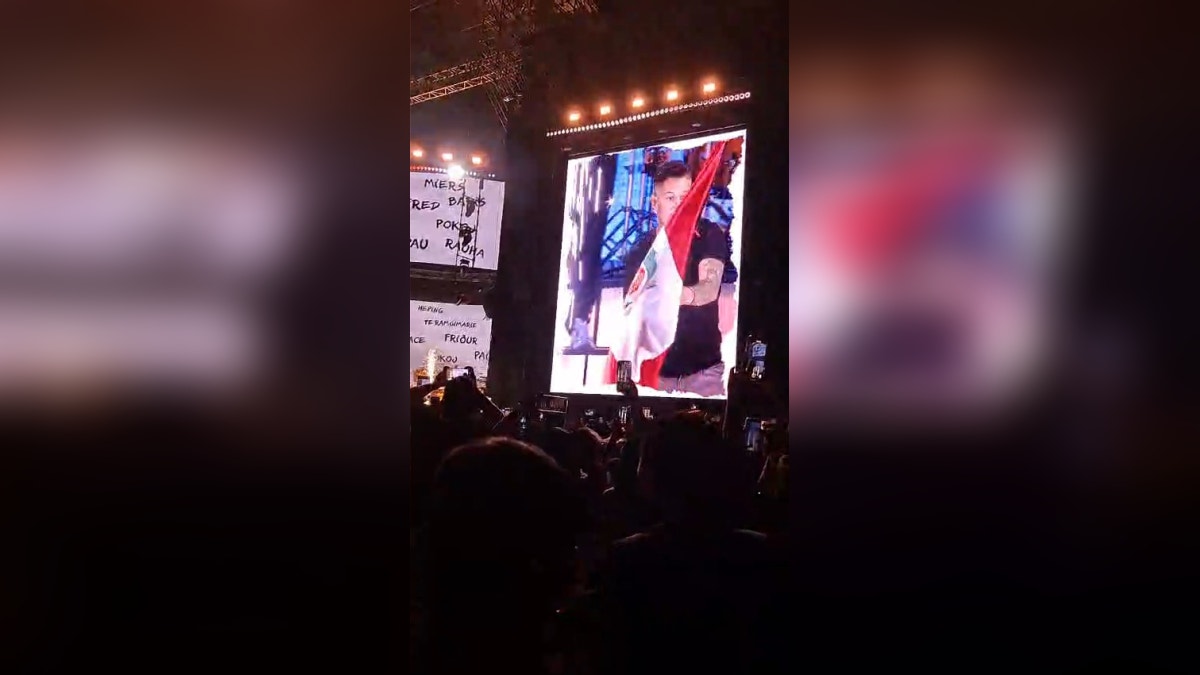“El Arca” es el nombre de una institución que nació en Trosly-Breuil (Francia, noreste de París en la región de la Picardie) y que se convirtió el 5 de agosto de 1964 en la primera en albergar a una comunidad de personas con discapacidad mental junto con sus cuidadores. En efecto, Jean Vanier motivado por su acompañante espiritual, el dominico Thomas Phillipe, decidió en aquel año comenzar una aventura en dicha propiedad junto con dos personas con discapacidad mental. Esta experiencia se convertiría en un modelo de comunidad que desde entonces no se ha detenido.
Teólogo y filósofo católico, decidió emprender esta aventura simplemente porque quería hacer el bien. “Para amar a alguien, dijo en alguna oportunidad, es necesario mostrarle su belleza, su dignidad y su importancia”. Más que una sublima intención, Vanier sabía que ella correspondía con un estilo de vida que trataba de prolongar en el mundo.

Este 7 de mayo último, murió Jean Vanier después de una fructífera vida en la que extendió el ejemplo de “El Arca” y de las comunidades “Fe y Luz” (más de 1800 comunidades en el mundo) que agrupan a los familiares de las personas con alguna deficiencia mental. Su gesto puede ser una llamada de atención para todos especialmente en una sociedad en la que estamos acostumbrados a desechar y a arrinconar lo que consideramos que no sirve. Vanier comprendió mucho más allá de lo que podemos ver e imaginar; pensó en un mundo capaz de compartir la vida con todos sus bemoles y matices. No existen, pues, personas a medias o personas que no merecen la vida. Incluso si podemos haber deseado que alguien no se cruce en mi camino porque no me gusta, me hizo daño, no lo entiendo o porque su presencia me escandaliza. Confiar en la vida significa que podemos abrirnos a un universo de diferencias como aquella que queda graficada en “El Arca”.
Las personas nos hablan a través de su presencia e incluso o, sobre todo, a través de la incomodidad que podrían producirnos. Esta condición de la vida, que podemos llamar la interacción, supone que compartimos espacios, naciones, símbolos; precisamente por eso tomamos conciencia del modo como convivimos. En nuestro país, hay que reconocerlo sin pesimismo, nuestra convivencia todavía se produce un poco a golpes e insultos, pero no solo porque no nos gusta la diferencia, sino porque no la hemos pensado y no hemos descubierto que hace falta cultivarnos, formarnos para estar mejor dispuestos para el otro. Eso no se improvisa ni es el resultado del azar. Esa sensibilidad tiene que despertarse y profundizarse en ella.
Mientras la relación con el otro no sea un absoluto, el otro no será más que la prolongación de cada uno de nosotros o, peor aún, un estorbo para la consecución de mis propios fines. Cada vez que salimos a la calle tenemos la impresión de que entramos en un espacio de guerra y no solo por la inseguridad, sino porque hasta el ciudadano de a pie se siente amenazado en una jungla en la que el respeto por el otro es, en el mejor de los casos, una hipótesis para un futuro muy lejano. En esto consiste una educación: en salir de nuestro lugar de confort para dejarnos sorprender por el otro sobre todo cuando el sistema no daría un sol por su vida.
Comparte esta noticia










![Emergencia en Arequipa: así se encuentran las zonas afectadas tras el último desborde de la torrentera Chullo [VIDEO]](https://f.rpp-noticias.io/2026/02/25/121012_1842505.jpg?imgdimension=look)