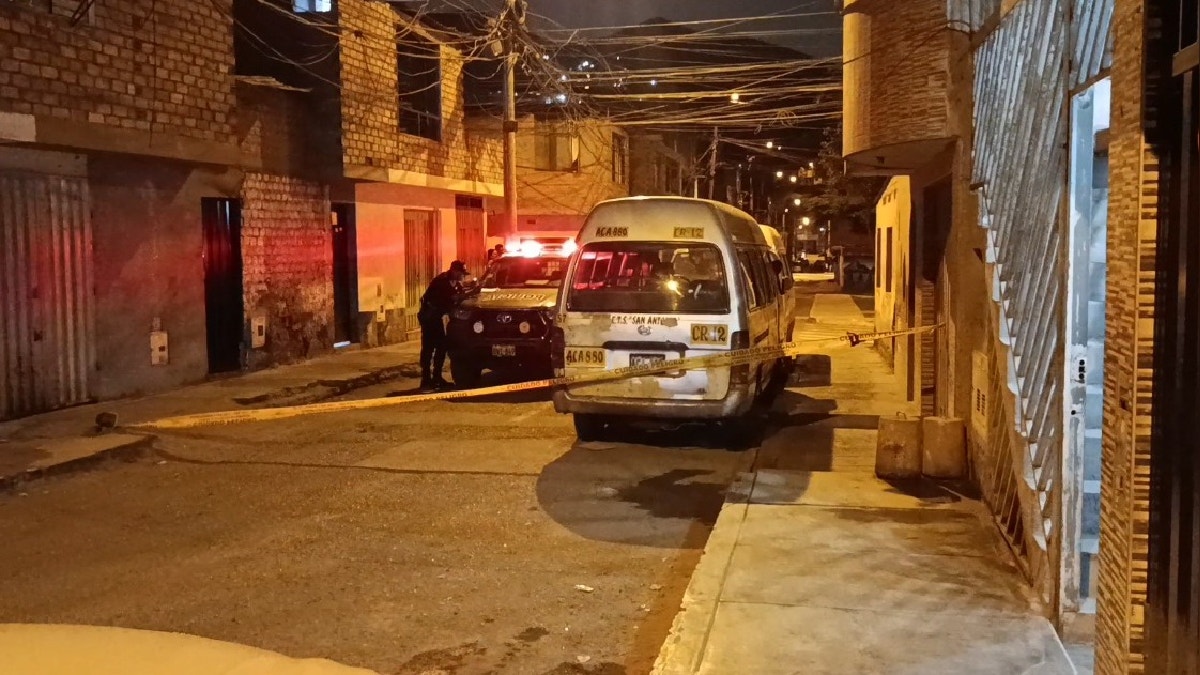En Ciencia Política se entiende por presidencia imperial cuando el poder ejecutivo, dígase específicamente el presidente, concentra un nivel excesivo de poder. El término fue acuñado por el historiador Arthur M. Schlesinger en su libro The Imperial Presidency de 1973. En él, describe las administraciones de Franklin D. Roosevelt y Richard Nixon.
Entre las características más importantes de la presidencia imperial destacan la supremacía del presidente sobre sobre los poderes Legislativo y Judicial, así como sobre los gobiernos estatales. Una segunda particularidad tiene que ver con la secrecía y la ausencia de rendición de cuentas, donde las decisiones importantes se toman sin transparencia y con limitada supervisión. A la larga, la consecuencia más grave de la presidencia imperial es la erosión democrática, dado que se facilita el abuso de poder y se ataca al corazón mismo del sistema político norteamericano, es decir a los pesos y contrapesos institucionales.
¿Podríamos caracterizar el segundo mandato de Trump como una presidencia imperial? Los factores parecen estar alineados para que esto ocurra. Trump se hizo de la Casa Blanca en las últimas elecciones, además el Partido Republicano controla el Senado y la Cámara de Representantes. Asimismo, apuntaló para sí una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Por si fuera poco, su partido también ostenta 27 de las 50 en las gubernaturas.
Algunos politólogos estadounidenses señalan que durante su primer mandato, Trump también tuvo mayoría en el congreso bicameral y los pesos y contrapesos funcionaron, incluso dentro del Partido Republicano. Célebre fue aquella ocasión cuando el fallecido senador John McCain, emitió el voto decisivo en contra de derogar la Ley del Cuidado de Salud Asequible, frustrando los planes de Trump.
No obstante, desde mi perspectiva, la situación política hoy difiere a la del 2016. Primero porque el movimiento Make America Great Again (MAGA por sus siglas en inglés), se ha infiltrado en prácticamente todos los estamentos del Partido Republicano. Segundo, el culto a la personalidad se ha exacerbado entre los votantes y los legisladores pro Trump. Tercero, la experiencia adquirida. Ahora Trump y su equipo conocen mucho mejor las reglas no escritas de Washington, y eso les facilita sacar adelante su agenda. Y cuarto, la mayoría simple de la Corte Suprema también le es cercana y podría respaldar legalmente sus iniciativas.
Es decir, los astros parecen favorecer al presidente electo para llevar a la práctica, prácticamente sin resistencia, sus tres principales promesas de campaña: las deportaciones masivas, que tendrían un impacto considerable en América Latina (vía remesas por ejemplo); la subida generalizada de aranceles, que podría significar una guerra comercial con China y; el desbaratamiento de las políticas de protección ambiental, con efectos considerables en la lucha contra el cambio climático.
A manera de conclusión, mientras la maquinaria republicana avanza cual aplanadora, el lado demócrata luce desconcertado. Todavía no se explican las causas de tan inexorable derrota y lanzan acusaciones contra Biden y Harris. Si bien es cierto que la responsabilidad del actual mandatario y su vicepresidenta es ineludible, lo cierto es que el problema parece mucho más profundo. Desde mi perspectiva, en una sociedad tan polarizada y en proceso de precarización como la estadounidense, la actual retórica demócrata ya no cala. Trump lleva la contienda al fango y las banderas reformistas, progresistas y gradualistas lucen insuficientes, desenfocadas e irrelevantes. El senador Bernie Sanders pone el dedo en la llaga, al señalar que el Partido Demócrata ha sido secuestrado por “grandes intereses económicos y consultores bien pagados”. Volveremos sobre este punto en una próxima entrega.
Comparte esta noticia