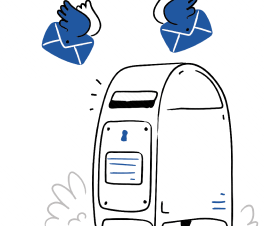La pandemia ha evidenciado y mostrado al Perú y al mundo entero, sin ninguna posibilidad de réplica o negación, la situación de los pueblos indígenas de nuestra Amazonía. El abandono, hambre y la carencia de las condiciones mínimas de vida o protección de su salud se mostraron justo en la fecha cuando se conmemoraba el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el pasado 9 de agosto, cuando despertamos con la lamentable noticia de la muerte de 3 de nuestros hermanos amazónicos que protestaban por una vida más digna.
Como se recuerda, este hecho se produjo por un enfrentamiento entre indígenas y agentes policiales, cerca de las instalaciones del Lote 95, operado por la empresa PetroTal, en Bretaña (Loreto). Los manifestantes de origen kukama pedían a la empresa, que se encuentra dentro de sus territorios, y al Estado, servicios como luz, agua potable y la atención en salud, tan necesarios sobre todo ahora en época de la pandemia de la COVID-19.
La pregunta que nos hacemos puede parecer obvia, pero es necesaria: ¿por qué hasta hoy algunos peruanos tienen que reclamar por el derecho a vivir con los servicios tan básicos como la salud o la educación? Las brechas en nuestro país son tan grandes que ni siquiera conocemos con certeza la magnitud del olvido en el que están nuestros pueblos indígenas y cómo sobreviven en su día a día sin los servicios esenciales.
El discurso del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos habló del Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de la región Loreto, con el fin de impulsar obras como centros de salud, colegios, desembarcaderos, infraestructura para agua potable y saneamiento básico. Los beneficiarios serán unos 25 distritos.
Entendemos que esto es el inicio y lo saludamos esto de buena fe, pero somos conscientes de que se trata de un pequeño paso, ya que las obras no son suficientes. ¿De qué nos sirven las escuelas sin profesores y las postas sin medicamentos? Necesitamos generar mecanismos para que los profesionales asuman el reto de apostar por nuestros pueblos indígenas, que tengan incentivos para dar lo mejor de ellos a nuestros niños y nuestros pueblos, que tengan conocimientos en interculturalidad, que promuevan y respeten nuestra identidad, si no seguiremos ampliando la brecha y dividiendo a nuestro país.

Queremos creer, pero también somos escépticos porque las declaraciones de parte del Gobierno son una reacción ante un levantamiento y ante la pandemia. ¿Cuándo conoceremos un plan de cierre de brechas a nivel nacional? Un plan que abarque realmente a nuestro país, un plan que ya deberíamos tener en nuestro camino al Bicentenario, uno que nos represente como sociedad pluricultural y multiétnica. ¿Qué pasará con Ucayali, Madre de Dios, San Martín y con todas las demás regiones amazónicas que viven en condiciones similares y cuyos pueblos están inmersos en pobreza y desesperación? Claro, sin olvidar además a nuestra tan golpeada zona andina.
Necesitamos cambios de fondo, estructurales y efectivos que se concreten con la urgencia que esto demanda, que se reflejen de manera inmediata en la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos y que no se queden en medio de la burocracia ralentizada que podría hacernos esperar doscientos años más para cerrar la brecha y por fin reconocer al Perú como un país inclusivo, orgulloso de su historia y de su identidad.
Comparte esta noticia