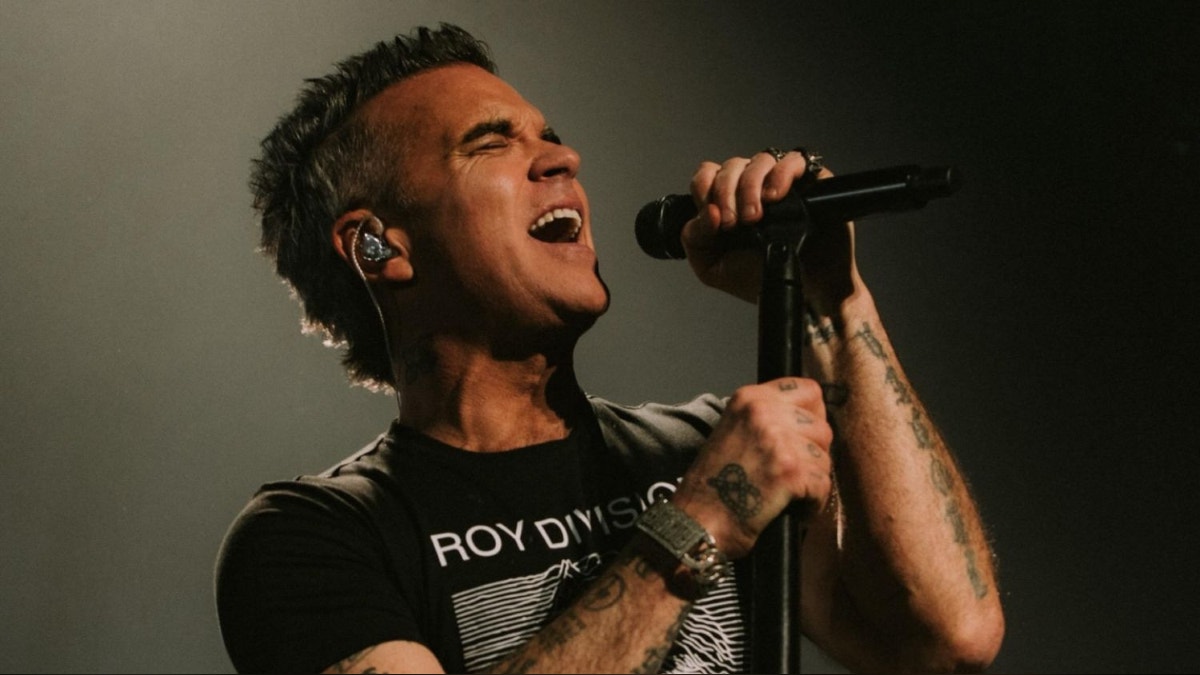Desde la ventana se puede ver una fila de personas que se ha formado muy temprano para ir al mercado. La ropa que usan es la del verano, pues todavía hay días soleados y calientes, y algo de partido se le puede sacar a la estación. La espera es larga, pero tranquila, pues no hay apuro para regresar a casa. En un momento en el que la ciudad está detenida, no hay horarios por cumplir.
También hay que hacer notar (aunque esta ya no es una novedad) las mascarillas que los hombres y las mujeres llevan puestas. Hasta hace poco despertaban un poco de asombro, pues nadie se iba a poner algo así alrededor de la cabeza. Pero hoy se han llevado la mitad de nuestros rostros, dejando a la vista solamente los ojos. Blancas o celestes para los que quieren seguir la moda de las clínicas, o elegantes pañuelos pardos o verdes oscuros para las mujeres. Nadie se la pone o se la quita en público, ya que es algo muy personal. Más que cubrir la boca, lo que ha hecho la mascarilla es darle nueva vida a la mirada. Allí encontramos los signos que necesitamos.
La calle solo tiene movimiento hasta la una o las dos de la tarde, cuando salen los compradores de último minuto (casi siempre hombres y no mujeres) para luego regresar a sus casas, almorzar y no volver a salir más. Los que caminan a estas horas son los verdaderos solitarios. Las tiendas están cerradas y ya empiezan a rondar los policías en sus bicicletas. Ya no se escuchan las voces, las bocinas ni los motores de los camiones de la mañana.

En realidad, la orden de inamovilidad no se encuentra afuera sino adentro, en las casas. Si nadie sale de sus habitaciones, la sala y la cocina se encuentran completamente silenciosas. Los muebles, las sillas, las mesas, la computadora, los libros y las puertas (cerradas o entreabiertas) se la pasan así toda la mañana, en obediente cumplimiento de la ley. Los objetos no nos ayudan. Si los movemos o los sacudimos, no nos pedirán otra cosa que ponerlos de nuevo en su sitio. No tienen problema con quedarse todo el día en la misma posición.
Pasan las horas y empiezan los colores de la tarde. El rojo y el anaranjado se hacen de las paredes y de las calles. Muy lejos, en forma de sombras puntiagudas, pasan lentas bandadas de pájaros que se dirigen al mar. También pasa las dos últimas gaviotas en la misma dirección. También pasa un pajarito solitario.
Nos acercamos de nuevo a la ventana para ver qué hay por afuera. Solo la vereda y los postes. No hay mucho que ver, es verdad, pero igual nos quedamos al pie del marco, a la expectativa de alguna novedad. Se escucha una puerta, pero no se sabe dónde. Solo queda esperar algún detalle o algún suceso extraordinario. A estas alturas, estamos preparados para cualquiera de estas posibilidades.
Pronto nos damos cuenta de la penumbra. Se trata de una oscuridad que no viene desde afuera sino desde dentro de la casa, cuando las paredes y las cosas se ensombrecen y pierden su color. Allá afuera todavía hay mucha luz, suficiente como para algunas horas más, pero sabemos que es el fin del día. Y es también el momento en que recién podemos respirar tranquilos. Desde aquí se ven las primeras luces que se prenden dentro y fuera de las casas. Nos olvidamos de la calle y de su largo trajín. La noche camina sola.
Comparte esta noticia